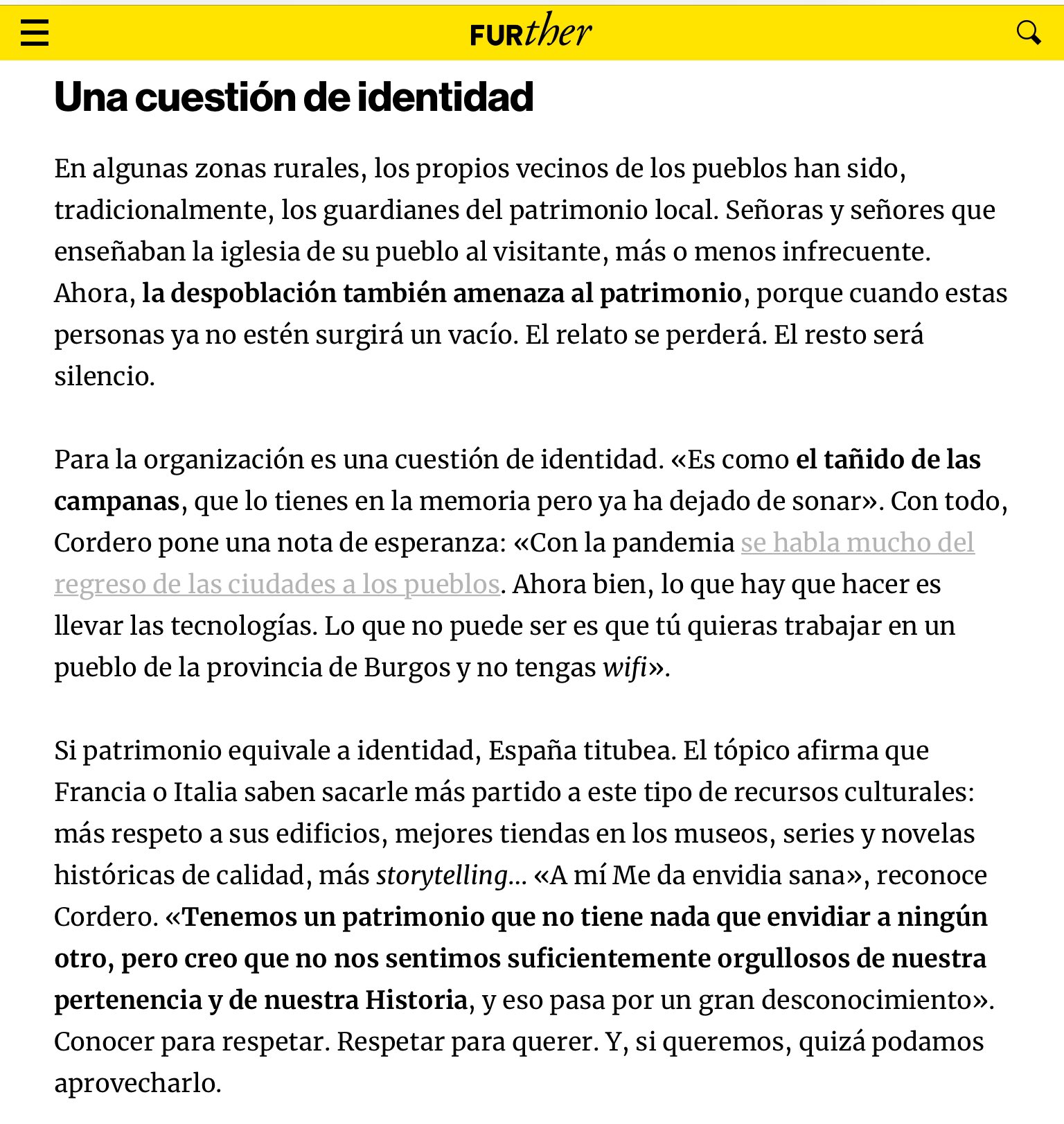Sospecho que es más fácil buscar a Dios en Burgos en febrero que en Córdoba en julio, en Madrid en diciembre o en Tarragona en agosto. El día anterior al viaje a tierras burgalesas, miércoles de ceniza, cenamos sardinas asadas sin necesidad de entierro y suplicamos que oh coma dios coma crea en mí un corazón puro. Y tanta coma nos dio hambre de lechazo, de arte y de pureza.
Podría parecer un chiste donde van un cura, un empresario, una embarazada y un alcalde, pero no, era una road movie rural y mística, un viaje de historia y melancolía acordado, como siempre, a la hora del vino del domingo de unas semanas atrás. Hay gente, por cierto, que no tiene «hora del vino del domingo» y es capaz de sobrevivir sin buscar un sentido a la vida y levantarse los lunes creyendo que la trascendencia consiste en ir temprano a trabajar, comer caliente todos los días y que no se rompa nada a su alrededor.
La verdad es que, en esta ocasión, la misión era sencilla: una excursión de jueves a sábado en semana anodina para pasar de puntillas por las obligaciones laborales y familiares. No se llamaba huida sino preferencia.
Burgos. Burgos es la elegancia castellana que acaricia la sobriedad y soberbia vascas en la ribera del Arlanzón. Es la tirante encrucijada entre el ribera de Aranda de Duero y el rioja de Haro. Es una catedral que acongoja y un frío que estanca. Burgos me parece, por simplificar, una Zaragoza pequeña y manejable. Si la conociese más quizá diría que es el arquetipo de ciudad: con su catedral, su río, su angosto barrio antiguo, sus periféricos barrios obreros, su moderada amplitud, su foco de atracción de la población rural de la provincia. Creo que podría acostumbrarme a vivir en Burgos.

La Catedral de Burgos. No cabe en una enciclopedia entera la catedral de Santa María, su arte y su historia. Acongoja su grandiosidad y su perfección, no puedo imaginar qué sentiría un campesino que llegase a Burgos desde su aldea al contemplar esta joya. Podría estar horas contemplando el cimborrio renacentista, que es precisamente la condena eterna de los restos (sic) de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y doña Jimena, sepultados bajo la cúpula de la catedral, mirando al cielo y pensando oh coma Dios coma protege el cimborrio que si se cae nos mata. Ochocientos años de historia que permiten vislumbrar la evolución del catolicismo hispánico y del arte que alcanza esplendor en el gótico.

Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. Un monumento declarado Patrimonio Nacional que mandó erigir como monasterio cisterciense femenino en 1187 el matrimonio formado por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, cuyos restos descansan en sepulcros en lugar preferente de la nave central. Le tenemos querencia a don Alfonso porque dicen que fue bueno, conquistó Cuenca y fundó nuestro Señorío de Haro a través de su alférez mayor. Sospecho que lo construyeron como panteón de reyes (y así fue durante siglos hasta que sufrieron masiva profanación por los franceses), como palacio de descanso y asueto (por su ubicación y arquitectura) y como futuro noble a sus hijas, las infantas Misol y Constanza, desde su posición de poderosas abadesas del monasterio. Está tan pulcramente cuidado que parece una maqueta e, incluso, la guía dicta sus explicaciones con tal sosiego que pareciese rezar sin perturbar el descanso de reyes yacentes y monjas orantes. Acongoja, en el museo, el Pendón de las Navas, considerado simbólico trofeo de guerra de Alfonso VIII tras su victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. Y acongoja de igual manera el ajuar de Fernando de la Cerda, hijo primogénito de Alfonso X el Sabio, la única tumba que se salvó de la profanación francesa para ser hoy desflorada con destino museístico.

Cartuja Santa María de Miraflores. En una loma conocida como Miraflores, a pocos kilómetros de Burgos, se ubica este solitario monasterio cartujo mandado construir por Juan II de Castilla en 1441 sobre un pabellón de caza, aunque es obra posterior casi exclusiva de la reina Isabel la Católica. Se atribuyen la arquitectura y escultura del edificio a Juan de Colonia y a su hijo Simón de Colonia, como en nuestra capilla villaescusera. Destaca en el presbiterio de la iglesia, tallado en alabastro por Gil de Siloé, el magnífico sepulcro gótico de Juan II e Isabel de Portugal, padres de Isabel la Católica. Pero, sobre todo, sobresale el soberbio retablo gótico del altar mayor, tallado por Gil de Siloé y policromado y dorado por Diego de la Cruz entre 1496 y 1499; no sé si atreverme a confesar, a las claras, que se trata del retablo más embriagador que he visto, una joya inolvidable. Y tras los muros, los cartujos, monjes de vida contemplativa que viven en oración, soledad y silencio desde sus celdas o ermitas independientes. Presumen de que siempre, desde su fundación, han vivido monjes cartujos en este monasterio.

Monasterio de San Pedro de Cardeña. Unos pocos kilómetros más al sur nos acercamos a este monasterio trapense alejado del mundanal rüido en el que nos recibe un monje que quiere ser simpático y que presume de haber albergado durante siglos las sepulturas del Cid y doña Jimena hasta la profanación francesa. Quizá si no fuese viernes de cuaresma este trapense se hubiese venido a tomar unos vinos a Covarrubias incluso por encima de la «estricta observancia». Esta abadía ha sido protagonista herida del paso de la historia: doscientos monjes fueron martirizados durante la ocupación musulmana, los franceses profanaron sus tumbas y robaron sus tesoros, Mendizábal clausuró el culto, Franco lo utilizó como campo de concentración en la guerra civil y sufrió un violento incendio en la posguerra. Desde hace ochenta años lo ocupan un puñado de trapenses que imploran vocaciones y sufren incomodidades mundanas.

Monasterio de Santo Domingo de Silos. El monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos parece un enclave de contradicciones: conjuga la celebridad de su canto público con el retiro callado de sus monjes y el arte de su claustro románico con la sobriedad casi brutalista de su iglesia renovada como áspera naranja. A pesar de ocupar un vasto terreno casi invade una carretera, conserva siglos de historia tras sus muros pero destacan sus restauraciones y adecuaciones recientes, lo habitan unas decenas de monjes pero lo visitan a miles, siembran coliflor donde entierran a sus hermanos y rezan junto a feligresas a las que miran de reojo por si se enamoran. La retina suele grabar las escenas más pintorescas: el monje nonagenario que se arrastra entre la sillería, el joven que presume de biblioteca, el risueño que hace de recepcionista de la hospedería, la pareja parlanchina que viste mono de hortelano en vez de hábito. Prefieren a Heidegger y el vino bueno sobre La Taberna de Silos, y sospecho que están cansados de aparecer a cantar y orar en público a todas horas del día. El mundo conspira contra ellos pero tienen sus armas.

Tras cuatro monasterios en un viernes de cuaresma queda siempre la duda. La fe y la esperanza que tienen en la duda su cimiento más sólido. En cada rincón rezan por vocaciones sin medias tintas y lamentan el invierno demográfico monacal. Como si la despoblación fuese inevitable e infinita, con ese pesimismo de mundo rural decadente. Pero también, al tiempo, como minoría creativa, como alternativa al ruido y a la hipocresía y a la modernidad líquida y al posmodernismo irreal y al postureo plástico. Inevitable recordar a Ratzinger: la iglesia será más pequeña, casi catacumba, pero más santa. Y cuanto más al filo de la civilización, más alumbrará en la oscuridad.
Nos volvimos con los huesos empapados de soledad y vocación, y para calentar el cuerpo nada mejor que un tinto de las orillas del Duero o el Arlanza y un lechazo en Lerma, previo paseo por el desfiladero de la Yecla. Porque, oh, Dios, no solo de arte y fe vive el hombre.