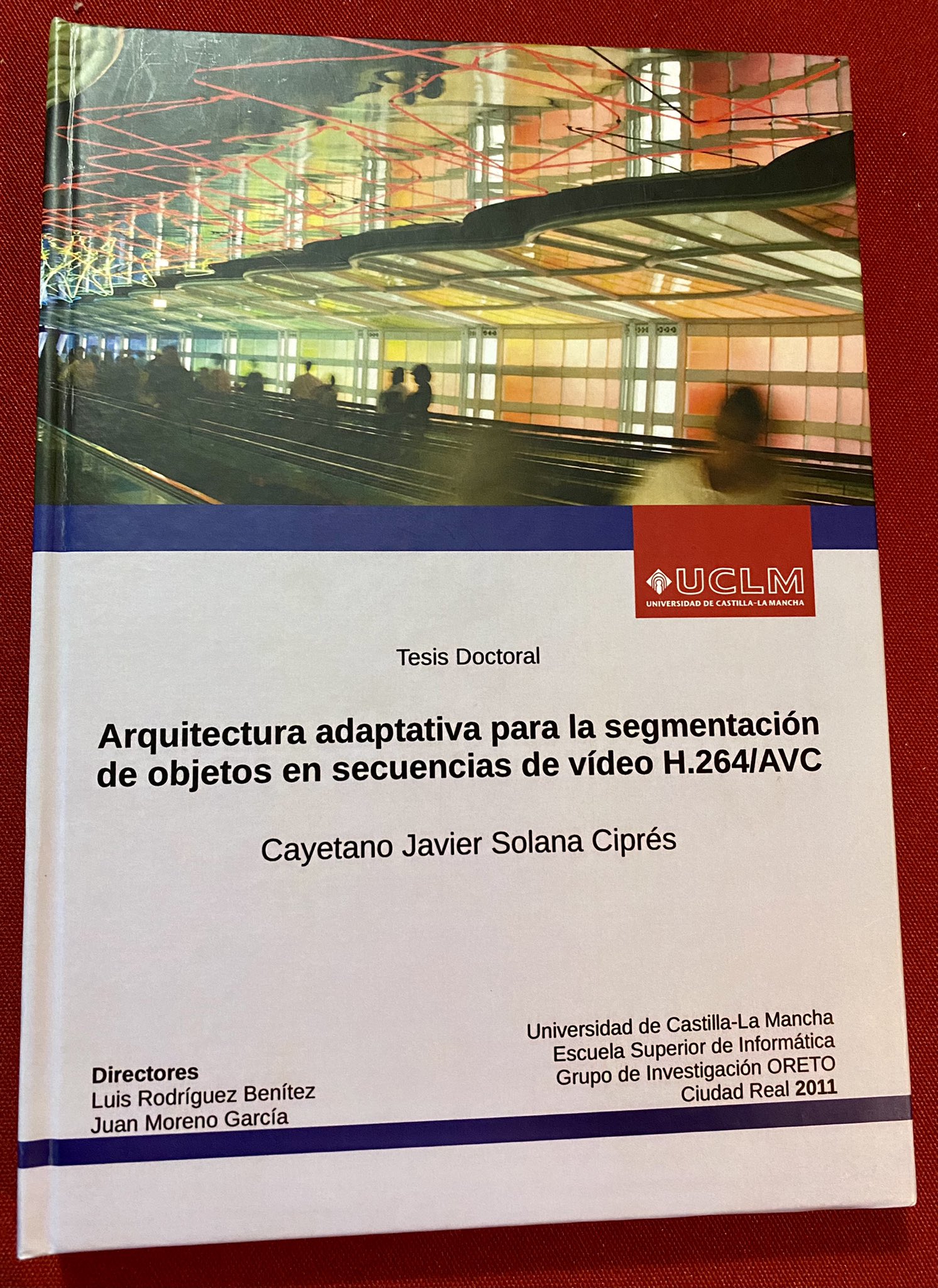Umbral y su hijo Pincho en foto de su esposa María España.
Mi unicornio azul ayer se me perdió,
pastando lo deje y desapareció.
[Mi Unicornio Azul, Silvio Rodríguez]
Descubro que hace justo diez años añadí a Mortal y rosa en una lista de novelas que me alegraba haber leído. Después de releerlo esta semana, con un bagaje de canas y prole, sospecho que entonces no entendí nada del diario de Francisco Umbral, sencillamente porque soy consciente de que a día de hoy sigo sin comprender el fondo del alma de Umbral.
Mortal y rosa fascina y enfoca. El diario poético del escritor madrileño, que pierde a los 42 años a su único hijo, Pincho, con seis años por leucemia. Hacer poesía de una leucemia infantil suena terrible pero jamás nadie podrá hablar de una prosa impostada o sensiblera, sino de un corazón devastado por el dolor. Si supieras, hijo, desde qué páramo te escribo, desde qué confusión de lágrimas y ropas, desde qué revuelta desgana. Estoy viviendo muerte, porque la muerte hay que vivirla en la vida. Luego, en la muerte ya no hay muerte. Desvelado, dolorido, cansado, cobarde, solo, enfermo, herido, estoy entre tus cosas, hijo, ni vivo ni muerto, sin decidirme por ninguna de tus soledades que me esperan, dudoso entre tantas ausencias, horrorizado del sol que hoy ha salido en el cielo, y que nada significa y que sólo es como un inmenso estorbo entre tú y yo.
Se cuenta que Umbral no quiso elaborar el manuscrito, que lo que leemos es su primer borrador, sus tripas desgarradas en un diario íntimo que, paradoja, huye del artificio a través de una prosa barroca de absorbente lirismo. Sergio del Molino dice que existen conceptos como el de huérfano o el de viuda pero que no hay palabra en español para denominar al padre que pierde a un hijo porque un idioma no puede cobijar, en una palabra, ese dolor infinito. Aquí tu madre y yo, hijo, entre biombos, entre cocinas apagadas, entre anuncios, letra menuda y medicinas, qué solos, qué sin juntura, y el universo, hijo, el universo, que organizaba sus mayúsculas en torno de ti, y ahora es como el resto disperso de un naufragio. La vida, asesinándote, se ha dado muerte a sí misma, ha perdido su sentido y paga su crimen en tardes de sol en las que nadie cree y anocheceres de niebla donde nadie es feliz. Soy el único cadáver que ha escrito un libro en la historia de todos los tiempos.
Mortal y rosa es una cura de humildad para el lector. Te sugiere que no aspires a dorar tu vanidad escribiendo porque siempre quedarás a la altura de la suela del zapatón del enorme periodista, que no se te ocurra profanar un puñado de páginas si él te ofrece una especie de perfección impresa. Y te invita a entender la pequeñez de nuestros desvelos cotidianos cuando él ha muerto en la muerte de su hijo, te ofrece a manos llenas un sentimiento de íntima gratitud para que valoremos lo que no hemos perdido. Sólo encontré una verdad en la vida, hijo, y eras tú. Sólo encontré una verdad en la vida y la he perdido. Vivo de llorarte en la noche, con lágrimas que queman la oscuridad. Soldadito rubio que mandaba en el mundo, te perdí para siempre. Lo que queda después de ti, hijo, es un universo fluctuante, sin consistencia, como dicen que es Júpiter, una vaguedad nauseabunda de veranos e inviernos, una promiscuidad de sol y sexo, de tiempo y muerte, a través de todo lo cual vago solamente porque desconozco el gesto que hay que hacer para morirse. Si no, haría ese gesto y nada más. Qué estúpida la plenitud del día.
No sé si leer sirve para algo, pero sí sé que me alegro muchísimo de poder vagar por las páginas de esta obra cumbre de la literatura universal.