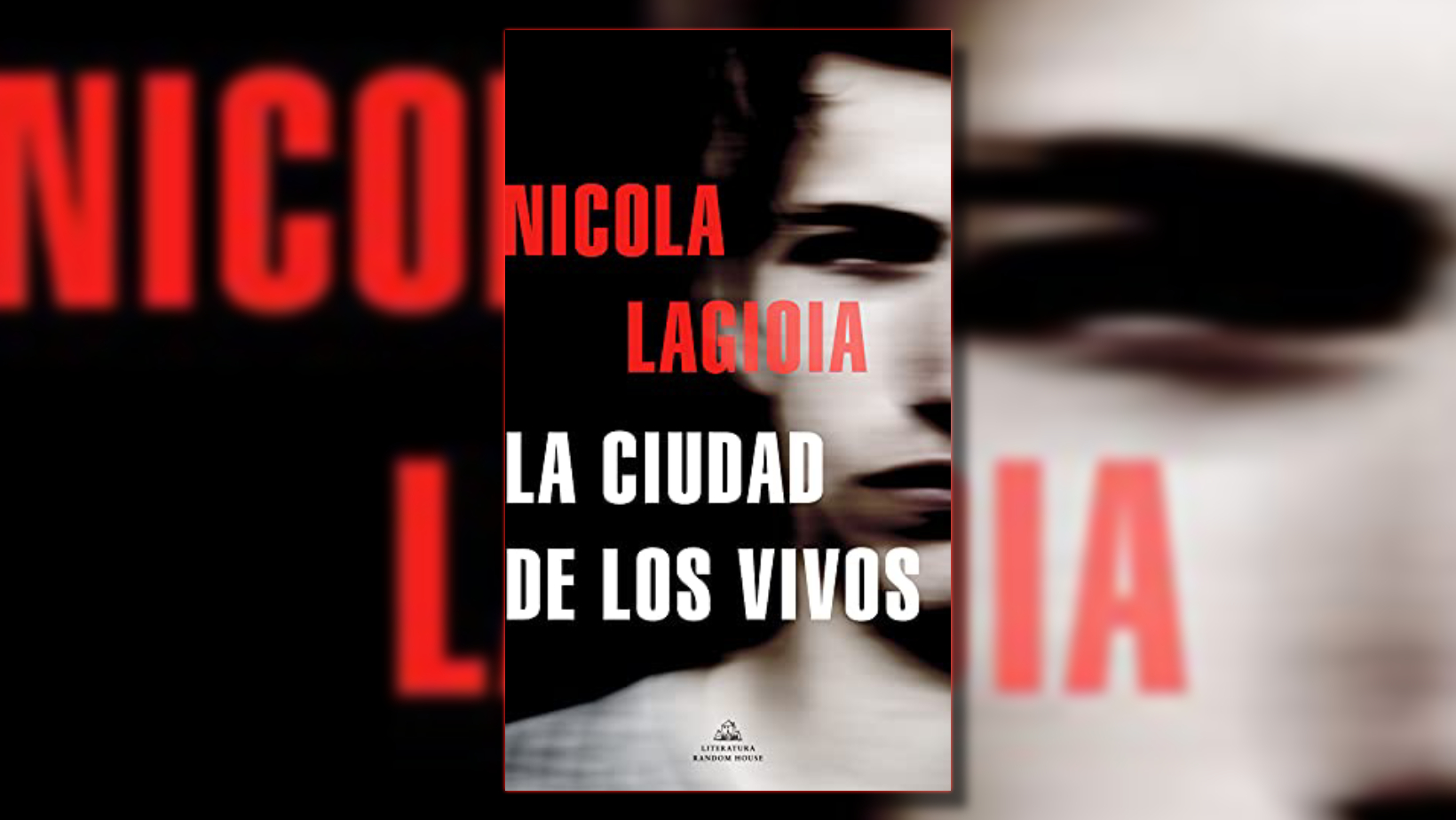Novena desde el coro alto de la iglesia del convento de justinianas.
Todo el mundo tiene restos de sueños
y regiones de la vida devastadas,
todo el mundo tiene una infancia
que resuena en las esquinas de su casa.
[Los jardines de marzo, La Bien Querida]
Un vistazo, por el retrovisor, a este 2022, concluye que he revisado más sentencias judiciales que novelas, que he estudiado más informes de intervención que ensayos, que he escrito más columnas de opinión política que entradas personales de blog, que he visto más intervenciones parlamentarias que películas y que he viajado mucho más por motivos políticos que por ocio o vacaciones.
Pero, a pesar de todo, no hay que perder las buenas costumbres y clasificar las diez mejores lecturas del año que pronto expira:
- Momentos estelares de la humanidad (Stefan Zweig)
Volvería a leerlo mil veces. Puedes vivir sin adentrarte en estos catorce fragmentos de la historia seleccionados por Zweig, pero también puedes vivir en un zulo sin riñones ni ojos. Más aquí.
- España invertebrada (José Ortega y Gasset)
Que España es un país invertebrado lo damos por sentado, pero que Ortega lo describa de forma tan certera en este ensayo hace sospechar que nos está vigilando por un agujerito. Pone en contexto el independentismo catalán para que sepamos que no tiene solución rotunda, solo márgenes de convivencia. Y nos recuerda que «tal vez ha llegado la hora en que va a tener más sentido la vida en los pueblos pequeños y un poco bárbaros».
- Los restos del día (Kazuo Ishiguro)
Cada novela de Ishiguro es una obra de arte de orfebrería de exquisita sensibilidad. Un veterano mayordomo repasa su vida al servicio de una noble familia de la élite inglesa. La evolución social, la negociación de la humillación alemana tras la gran guerra, el amor discreto, la vocación de servicio, la obsesión por el trabajo bien hecho, y mucho más en un monólogo inolvidable e increíblemente verosímil.
- Hamnet (Maggie O’Farrell)
De la biografía personal de William Shakespeare se sabe que se casó, tuvo tres hijos y el único varón, Hamnet, falleció a los 11 años. A partir de estas pinceladas de realidad, O’Farrell esboza una historia mágica centrada en la figura de Anne, su esposa, y en la agonía del pequeño Hamnet. Las lágrimas son inevitables en la catalogada como una de las mejores novelas del 2021.
- El hombre en busca de sentido (Viktor Frankl)
El psiquiatra judío Viktor Frankl narra su angustiada existencia en un campo de concentración nazi. Por deformación profesional, intenta analizar el comportamiento humano, que busca un resquicio para conmoverse por un paisaje bello rodeado de cadáveres y que ansía entender el sufrimiento como un sacrificio que da sentido a la miserable existencia. Insiste en que tenían los días contados aquellos prisioneros que abandonaban la dignidad de lavarse, la ilusión por la sopa aguada y la necesidad de despiojarse al acostarse porque la apatía y la indiferencia son la antesala de la muerte. Por eso hay que hacer la cama todas las mañanas y dar un beso a tu pareja al despertar.
- El matarife (Sándor Márai)
El atormentado húngaro escribió en su juventud esta novelita de iniciación en la que narra la historia del carnicero Otto Schwarz vía disección psicológica. Quizá no esté a la altura de sus grandes obras como El último encuentro o La mujer justa, pero merece mucho la pena y ofrece, en su sencillez, un argumento redondo. Podría convertirse en guion de un buen thriller de David Fincher.
- El príncipe moderno (Pablo Simón)
El politólogo riojano ofrece un ensayo tan actual como ameno sobre política moderna. Sus enseñanzas están lejos de Maquiavelo a pesar del guiño del título, pero ofrece lecturas inteligentes de contextos presentes para entender un poco mejor porqué este mundo está tan loco.
- Decálogo del buen ciudadano (Víctor Lapuente)
El sentido común europeo en este siglo XXI. Un moderno ensayo de ética social de un padre de familia numerosa que pide que creamos, aunque sea un poco, en Dios y en la patria. Lapuente es un progresista afincado en Suecia a pesar de que su lema «Dios, patria y familia» lleve el sello de Giorgia Meloni y del fascismo italiano de los años 30.
- Asombro y desencanto (Jorge Bustos)
Esta prosa tan poética me confunde, a ratos deliciosa, a ratos presuntuosa, pero la mirada de Bustos a través de los paisajes manchegos de Alonso Quijano resulta lúcida y atractiva. Encontrar poesía en una visita por Belmonte a las cuatro de la tarde de agosto tiene su mérito. La parte francesa es más madura, pero más aburrida.
- Lanzarote (Michael Houellebecq)
La han impreso solo para vender, es lo más simple e innecesario del genial francés, a años luz de Sumisión, Plataforma, Las partículas elementales o El mapa y el territorio. Pero, claro, sigue siendo Houellebecq.
Pocas novedades puedo ofrecer de cine y televisión. Nos borramos de Netflix y HBO, tras correspondiente agradecimiento a su labor en épocas pandémicas. Me embaucó Argentina 1985, me aburrió Alcarrás, me angustió Trece vidas y me volvieron a seducir E.T., el extraterrestre, La historia interminable o Charlie y la fábrica de chocolate, ahora ya con otros ojos.
Durante las noches de todo el año, para disgusto del gorila, nos ha acompañado la familia Pearson en This Is Us (Amazon Prime), cuya historia termina con nosotros, precisamente, en esta víspera de fin de año. Los hermanos Randall, Kevin y Kate son unos brasas a los que se les coge cariño a lo largo de su angustia existencial, cada uno cargado con un maletón de fantasmas propios. Han quemado tanto CO2 atravesando el país en avión de costa a costa solo para discutir con el resto de su familia que Greta los encarcelaría; Beth lo resume: «la familia Pearson es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida». Más que una serie parece una parábola mística alrededor de un matrimonio ideal, la hagiografía de una madre todopoderosa y el recuerdo idealizado de un padre perfecto; qué insignificantes parecemos a la sombra de Rebecca y Jack. Kate cuadra el círculo cuando demuestra saber ponerle siempre la cola al caballo con los ojos vendados: «me tapáis los ojos, pero os ponéis todos a hablar y, si sé dónde estáis, puedo orientarme para saber dónde ir»; no se me ocurre forma más romántica de entender la familia.
Y hubo conciertos durante todo el año. Inolvidable In Paradisum en nuestra casa vía Réquiem de Gabriel Fauré. Y la adaptación imposible de La Primavera de Vivaldi al órgano barroco. O la ídem del Billie Jean de Michael Jackson en formato cuarteto de cámara con Chopsway String Quartet. En Segóbriga disfrutamos con las Tanxugueiras, nos emocionamos con Estrella Morente y recordamos la adolescencia con Revólver. En Uclés nos acongojó Lux In Tenebris y en Cuenca nos sorprendió la Misa de Coronación de Mozart en interpretación de la gran orquesta Ciudad de Granada.
Han pasado muchas cosas desde el primer «papá» del pequeño garrapato el 11 de enero de 2022 hasta el perfectamente inteligible «mira, Ca-ye-ta-no, estoy trabajando muy bien, pintando una calabasa que da mucho miedo» del 28 de diciembre. Han pasado muchas cosas desde aquel 13 de febrero en que el gran gorila dijo «papá, hoy no has dicho en todo el día ¡ay, señor!» hasta que en diciembre me preguntó que si Dios tenía teléfono. Han pasado muchas cosas desde la última nochevieja con alma de funeral y la última cabalgata de reyes con mascarilla bajo la lluvia hasta unas campanadas en las que los pequeños comen las uvas más rápido que los mayores.
Y, en el interludio, la vida nueva de agosto y la muerte del punto final de octubre, la inevitabilidad de este mundo; estamos más preparados para abordar la muerte que la vida. Se fueron también Isabel II, Pelé y Benedicto XVI, menudo trío. Además, en el interludio, las noches de alegría de esperadas graduaciones y de oposiciones exitosas, como escribió Sylvia Plath: «quizá nunca sea feliz, pero esta noche estoy contenta».Vino José Manuel Navia a fotografiar los rincones cotidianos de la Bella Excusa, Rafael Narbona a cincelar el alma del pueblo con cariñosa barrena de tinta y sudor y Lidia Simarro a dejarse la vida domesticando a los niños del pueblo después de cinco años de barbecho. Y, qué paradoja, al final aportan más de lo que se llevan, porque la buena gente tiene otra mirada y sonríe con plenitud y deja un rastro de benignidad que huele a hierba y lluvia. Miguel Ángel Valero, que afirmó que estoy condenado a la irrelevancia y sonrió cuando me llamaron besugo, y Vladimir Putin, que bombardea Ucrania y viola a las mujeres de Mariúpol, no huelen a lluvia sino a orina reseca. Antonio González insiste en que recibimos tres herencias, la genética, la del billetaje y la del alma, y que solo la última nos empuja a explorar nuevos horizontes y dar un sentido a la vida, aunque la realidad se empeñe en empañar la prosperidad con nuevas pandemias contra ovejas villaescuseras y contra pinos jovenzuelos. Vinicius hizo el gol de la final de la Champions para el Real Madrid, los Hernangómez le dieron otro Eurobasket a España sobre Francia y la locomotora de Wout Van Aert facilitó a su compañero Jonas Vingegaard su primer Tour de Francia. Y en el entretanto, la eterna obsesión por la justicia y la necesidad de sobrevivir a la injusticia, porque se corre el riesgo de perder la cabeza como Alonso Quijano, tan ávido de desfacer entuertos y facer la justicia en el mundo; Ratzinger recuerda que «la política debe ser un impulso de justicia y, por tanto, la condición básica para la paz».
Quedaría más bonito decir que Bruselas fue el viaje del año pero la verdad es que el 2022 se resume en ese viaje matinal en tren turístico desde Madrid a Cuenca, con su parte inútil al tener que ir en coche a Atocha para coger un lento tren de vuelta a casa, su parte romántica en las lágrimas de la estación de Huete por las oportunidades perdidas y las esperanzas pisoteadas, su parte incómoda porque Benjamín, Carlos, Fran y Dani ocupan mucho y tuve que buscar hueco en otra cabina junto a jóvenes amanerados y enamorados de la mística ferroviaria, y había políticos grabando discursos, y oportunistas ofreciendo borrachos de Tarancón, y fotógrafos en las lomas a lo largo del recorrido, y, sobre todo, un fin de trayecto a ninguna parte. Pero qué bonito se ve siempre el paisaje desde los ventanales de un tren, incluso a través de la Alcarria. Woody Allen lo explica todo mucho mejor en la escena inicial de Annie Hall: «dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una ‘vaya, aquí la comida es realmente terrible’, a lo que la otra responde ‘sí, ¡y además las raciones son tan pequeñas!’; pues básicamente así es como me parece la vida». Pues eso.